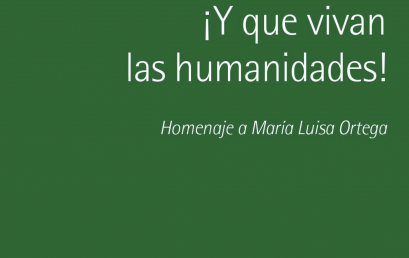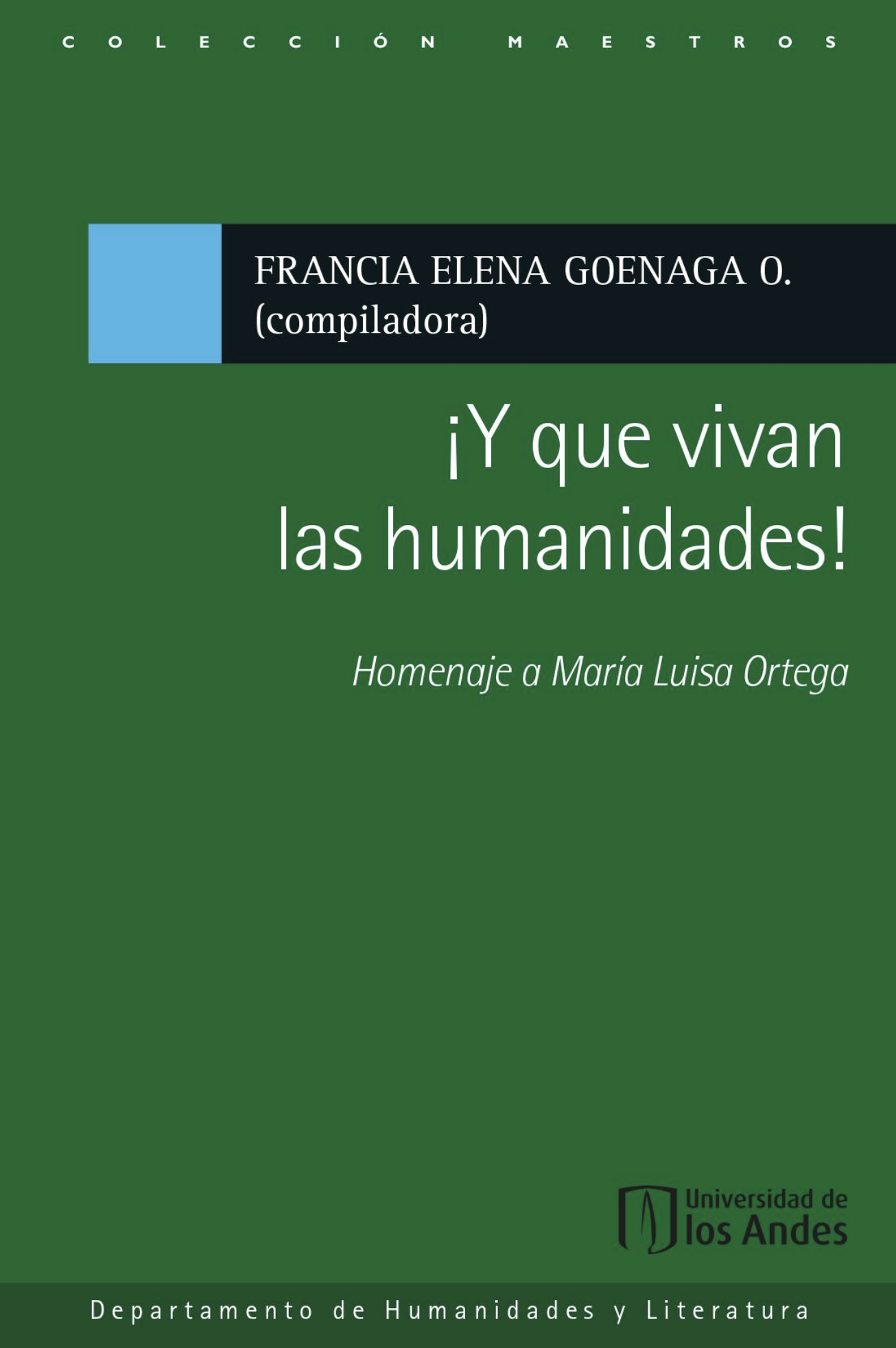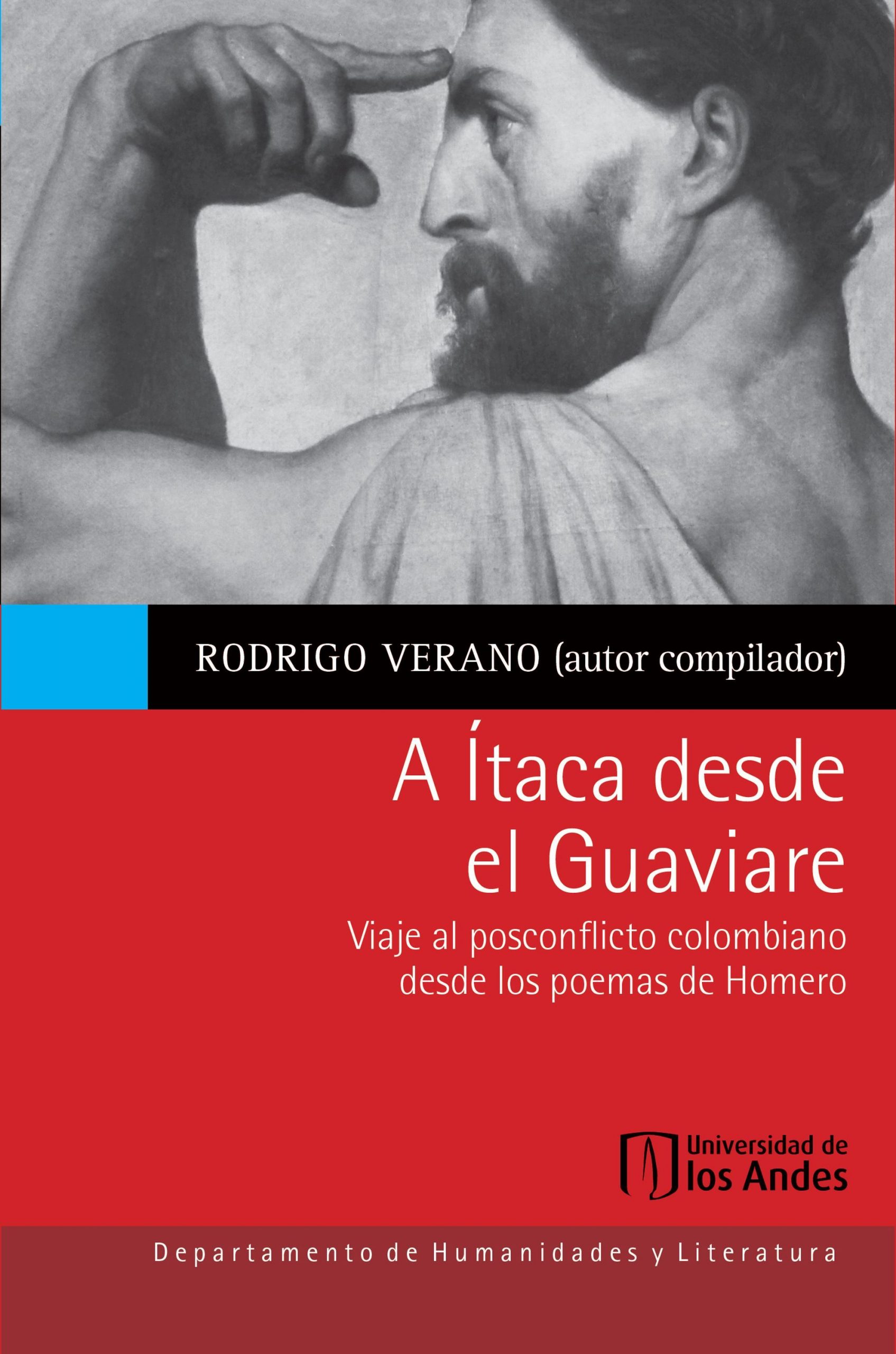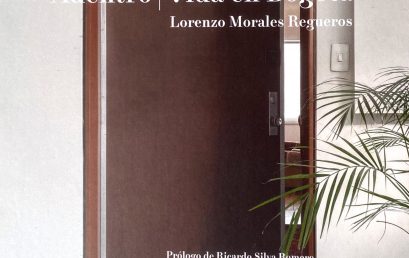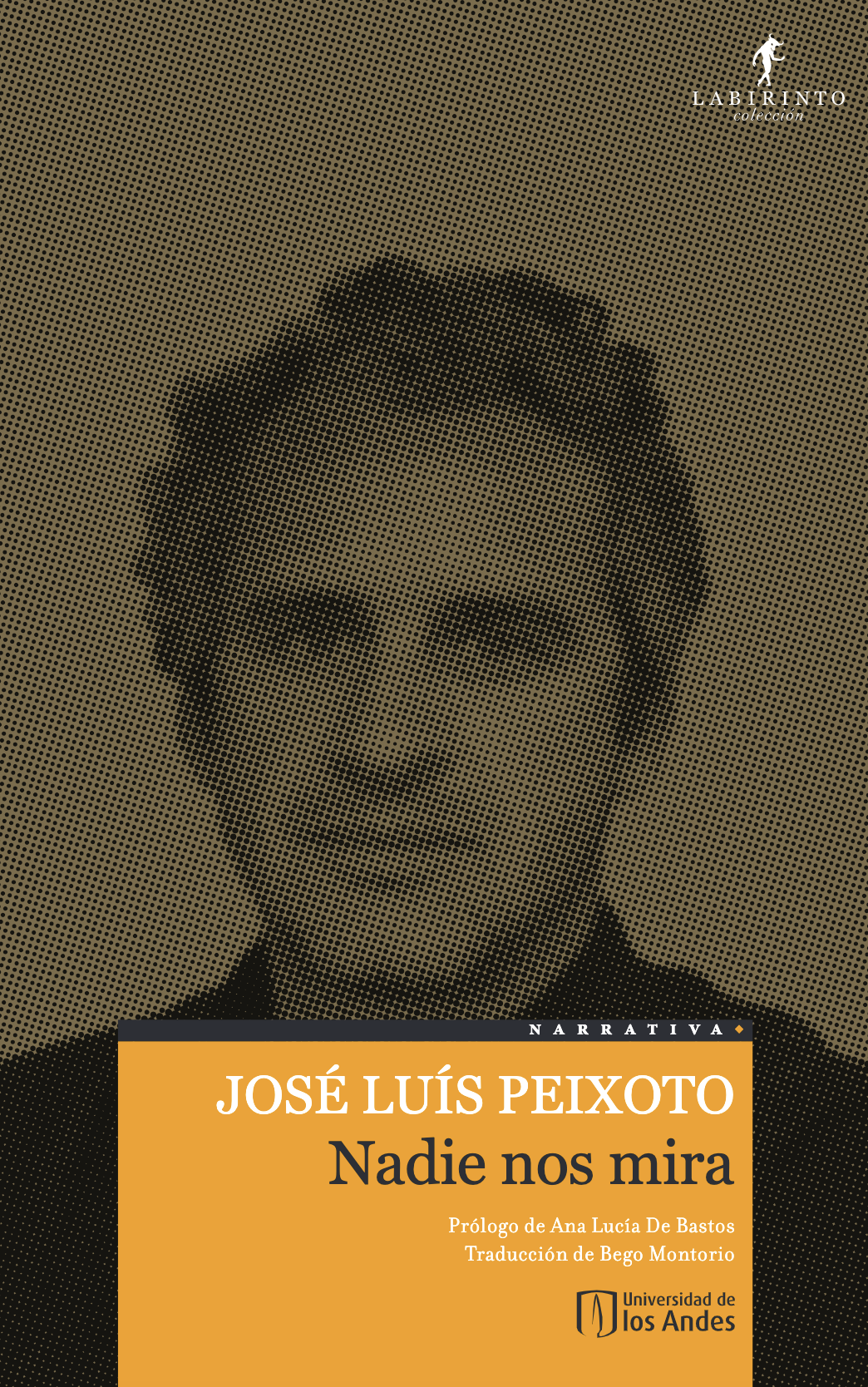
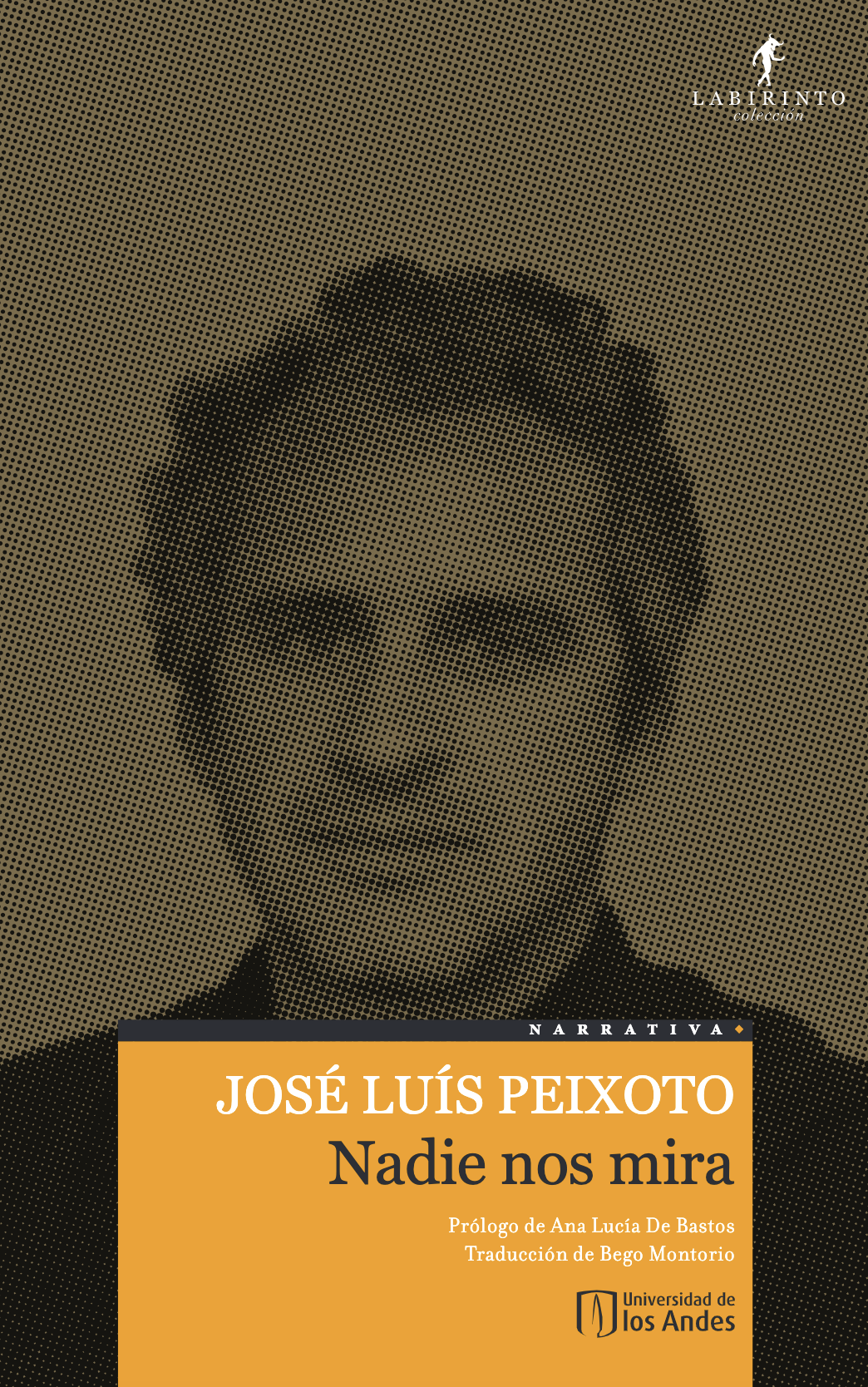
Nadie nos mira
Novela que desarrolla la vida de dos generaciones en un pequeño poblado rural, acuciado por la soledad, los celos y la muerte.
Nadie nos mira desarrolla la vida de dos generaciones en un pequeño poblado rural, acuciado por la soledad, los celos y la muerte. Los personajes son pastores, carpinteros, taberneros, sus mujeres e hijos, es decir, son personas comunes, últimos eslabones en el orden social humano. Para todos, hombres y mujeres, la vida parece un juego cuyo discurrir no puede ser cuestionado, apenas padecido, como no se cuestiona al destino. Un callejón sin salida cuyo ritmo es marcado por la aparición de un gigante o por las palabras del diablo. No hay rastro de religiosidad, de trascendencia: nadie pide por una vida diferente, más allá de lo evidente está solamente lo monstruoso. Los pobladores no tienen a quién pedirle, nunca se les oye rezar. No es que no tengan fe, es que no existe algo como la fe. Hay un sol inmenso y todo el calor y la luz del verano alentejano. Ese calor insoportable, yermo, de luz blanquecina, típicamente portugués, ilumina tanto el escenario que nos enceguece. Nos impide mirar, les impide mirar. Quizá es el mismo el que le impide al dios omnipresente mirarlos. Esta luminosidad es luz expuesta, proyectada, que guarda, que está preñada, de toda la oscuridad y frío del porvenir. El calor del final del verano es el cansancio del sol; todo lo que viene es su falta.
Nadie nos mira nos narra con sus diferentes voces los sentires y pesares de estos pobladores con una prosa que bien merece el adjetivo de poética: por el uso de los adjetivos, por el interés en los instantes más que en el transcurrir de los hechos y por la musicalidad y el ritmo. Ritmo que, en este caso, es una marcha fúnebre. Marcha de orquesta de pueblo, que se encamina a la muerte de todo, incluso de la muerte, bajo el sol inclemente de un mediodía de verano.