
Un retrato para recordar a Jaime Ávila
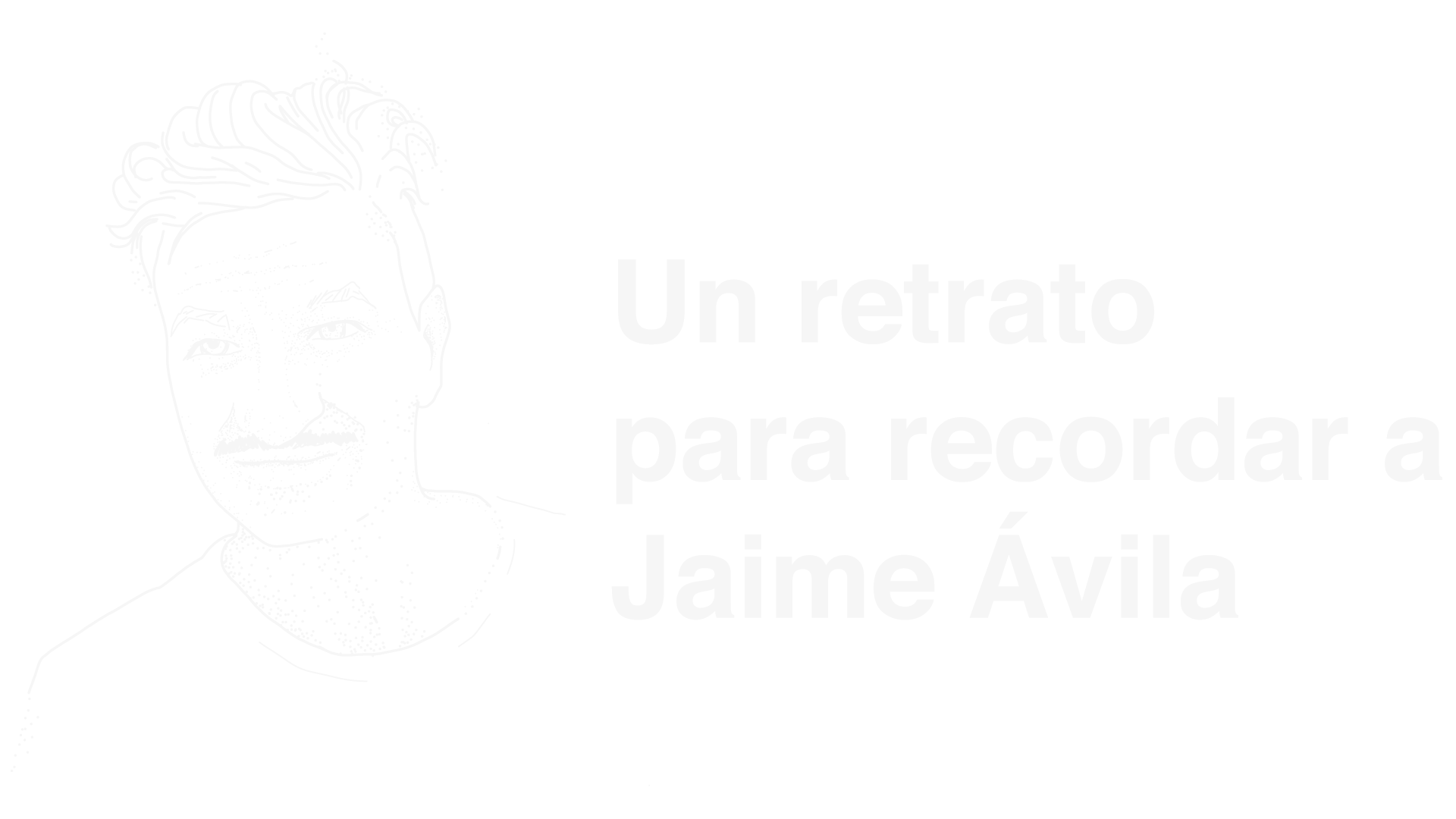
El «primer artista del caos», «un tipo que estudió ingeniería y arte», «un todero». Jaime Ávila dejó su taller, a sus modelos de la calle, su jovialidad y su talento pirata mientras el techno suena de fondo, «siempre riéndose, siempre crítico».
La Facultad de Artes y Humanidades, extrañando los edificios de Arte de Los Andes que Jaime Ávila habitó e intervino cuando era estudiante en los noventa, ofrece este retrato de él hecho con las palabras de sus amigos y admiradores.
«Jaime Ávila no está muerto: vive muerto de la risa». Lucas Ospina
Textos de Fernando Uhía, Jaime Iregui, Lucas Ospina, Maria Fernanda Mancera y Esteban Peña
«Pasan los días, muchas veces desde un mismo lugar y así, por medio de la fotografía, el dibujo, el grabado, la serigrafía, los impresos, la instalación, el video y la escultura elaboro proyectos que conectan la actual etnografía urbana con una arqueología arquitectónica mutante, muchas veces violentada y materializada como si fueran prótesis urbanas compactas que se tejen exponencialmente sobre el horizonte de ese paisaje que veía desde niño». Fragmento autobiográfico de Jaime Ávila en Abstraction in Action.
⚪️
Carros y sonrisas
En una época, la Tadeo y Los Andes en Bogotá estaban cerca, y sin cercas. Uno caminaba entre ambas y nos encontrábamos los estudiantes en entregas de arte entre escuelas de arte. Una tarde de septiembre de 1986 subí desde mi Tadeo a my other Home place, Uniandes, a escuchar a Edward Lucy Smith, un señor inglés que clamaba cosas. Era una conferencia sobre ‘realismo’ en la que el crítico inglés ofrecía su versión de Realismo latinoamericano. Recuerdo prestando atención a esa gran conferencia, arriba, donde hoy es el edificio TX, junto a Carmen Gil, Juan Mejía, Eduardo Pradilla, Ivonne Pini, Miguél Bohmer, Lina Espinosa, Carolina Franco, Juan Fernando Herrán y María Teresa Guerrero, entre otros. Había un chico callado esa tarde, pero con sonrisa intensa. Me dijo, ‘todo es mentira’, aunque no parecía molesto. Era Jaime Ávila. Yo seguí haciendo mi obra en mi taller de la calle 24 con carrera tercera, pero recordando esa negación dura.
Luego, en 1991, hubo una inauguración en GAULA, ese espacio autogestionado por mis amigos Iregui, Dueñas y Salas. Eran las once de la mañana y me asomé a la calle. Estaban robando el carro verde de Jaime Ávila, su radio, corrí y recuperé el radio con ayuda de la policía. Desde ahí nos volvimos amigos. Le devolví su radio cuadrado. La mano fue fría, siempre Jaime dio la mano fría o evito darla, dar la mano era un gesto pasado de moda, como toda la intención de su obra que fue futurista.
Luego almorzábamos y salíamos los fines de semana en su Lada amarillo ocre, un carro ruso con doble transmisión, con el que lográbamos subir hasta el infinito en nuestras noches de música techno. Nuestra relación era sin sentimientos.
Yo mismo había expuesto cosas inesperadas en GAULA en 1991. Los viernes, tarde, cuando ya habíamos pintado en nuestros talleres, me llamaba Jaime Ávila. Yo aparecía en ese borde de piedra del barrio del Bosque Izquierdo donde también me encontré a Luis Caballero cuando venía a Bogotá y hablábamos. A veces salía. La verdad nunca nos entendimos con Jaime, su obra me superó como un caos, pero nos respetamos. Nunca comprendí sus cubos del Premio Luis Caballero, me faltó tiempo, que me los comentó y me los mostró in situ, nunca dejó de hacerlos, pero le dije, adelante. Su noción de lo inconmensurable no la hemos entendido. Sigue siendo una obra del CAOS. No ha habido un arte del caos en Latinoamérica, Jaime fue el primero. Pienso en mi amigo californiano Jason Rhoades, que intentó lo de Jaime Ávila, ambos fracasados en términos de mostrar el caos, la irresolución de la vida.
Sus cubos son una maldición: la maldición del tercermundismo, que en su cantidad no sabemos cómo esquivar o cómo entender la obra de Jaime Ávila en medio de ellos. Una gran mancha tercermundista o una especie de piel que cubre el mundo. En 2018, Paola Peña curó una exposición sobre el tema, llamada Grande Superficie. Me encontré con Jaime Ávila esa esa vez. Montamos sus cubos y yo mis Marcas, todo fue bien. Sucedió que mi prima Victoria, que vino de Ciudad de Panamá a ver exclusivamente esa exposición, se cayó sobre los cubos de Jaime Ávila y rompió el montaje. Jaime la recogió y le dijo, no se preocupe, señora, usted completó esta obra.
Por Fernando Uhía
Conocí a Jaime Ávila cuando Natalia Gutiérrez me convenció de dar mi primera clase en una universidad. Eramos tres profesores para un curso de 12 estudiantes. Toda una experiencia. Logramos llevar a buen término el curso gracias en gran parte a la agudeza y el humor de Jaime. Desde entonces seguí su trabajo, con el que tenía afinidad por su interés en las dinámicas urbanas de la Bogotá de finales de los noventa e inicios del siglo XXI, y que se volvió el campo de trabajo de grupo relativamente amplio de artistas. Nos deja muy temprano este artista que todavía tenía mucha vida por delante, nos queda su obra única y evocadora. Buen viaje querido Jaime.
Por Jaime Iregui
Al comienzo de los años noventa Jaime Ávila era leyenda en el programa de Arte de la Universidad de los Andes. Se había graduado del renaciente programa de talleres artísticos, pero había dejado un elegante recuerdo. En el filo del techo de teja del gran salón del edificio R se veía la silueta de un gato dibujada en varilla metálica delgada. Los ojos del animal eran dos cascabelitos colgados en el vacío que se movían con el viento que corre desde Guadalupe y Monserrate y brillaban al atardecer con el sol de los venados (los ojos claros de Jaime Ávila tenían ese brillo vivaz). La escultura desapareció en una de tantas remodelaciones del campus por la inercia de contratistas que privilegian el patrimonio material de la academia sobre el inmaterial de los estudiantes.
Desde el edificio TX de arte se veía esa escultura felina y cuando uno preguntaba quién la había hecho le decían: Jaime Ávila, un tipo que estudió ingeniería y arte, un egresado, un artista. Un todero que serigrafiaba camisetas y vendía ropa de moda en una tienda en Zipaquirá. También diseñó la imagen de una portada de «Angelitos empantanados» de Andrés Caicedo con él como ser alado, era muy abierto en su sexualidad y un fiestero que inició y acompañó a muchos en esas noches salvajes de los noventas en que se alternaba el atentado narcodinamitero con la dinamita cocalera del bar alternativo.
Jaime Ávila expuso en la primera Bienal del Museo de Arte Moderno una rica instalación con materiales pobres donde pintaba a su papá como un demiurgo poderoso. Esa armazón transmitía la energía propia de todas sus obras, cargas altas, bajas, leves e infraleves de electricidad a partir de conductores hechizos: tubos, tapas, cajas de cidís, vidrios pintados, cubos de cartón mal impresos, bombillitas titilantes.
Jaime Ávila no se dejaba encasillar, siempre le hizo el quite a las trampas del estilo, supo reinventarse de tanto en tanto y cada serie le traía nuevos medios y mediaciones. Muchos acusaron de pornomiseria «La vida es una pasarela», su serie de fotos de mendigos, ociosos, adictos y malandrines en poses estilizadas por el glamour de lo imaginario y tomadas en el guayabo eterno de las calles sucias y los andenes descalabrados del centro de Bogotá. Pero el agarrar pueblo de Jaime Ávila enfrentaba la violencia de la corrupción con la violencia de la representación, con ese pequeño instante que se da en el antipoema callejero y que con la crudeza agridulce del humor en actuación rompe la moralina de las dualidades rico y pobre, bueno y malo, con que muchos intentan dar solución a la paradoja del arte.
No hubo nadie más callejero que Jaime Ávila, siempre me lo encontré en la calle, con sus variaciones inagotables de ropa, de zapatillas deportivas y camisetas de colores con estampados de todas las causas, con chaquetas estilizadas, carteras y morrales cruzados, con esos raros peinados nuevos; y en ese cascarón siempre hablé con un tipo coqueto que reía, hacía reír y se doblaba de la risa, y también, en esos dobleces del humor, gozaba de incomodar con alguna necesaria necedad, con un antídoto mordaz para el letargo de este mundo que nos vuelve cada vez más obedientes, juiciocitos y normales.
La última vez que lo vi me lo encontré al lado de la glorieta de la tercera con 19, hablamos largo del negociado de porquería de esos edificios malucos que construyeron para ocultar la vista de los cerros; hablamos de los conos metálicos de esa escultura parqueada en el ronboi que nadie ve y nadie oye; de su última exposición en la que dio el todo por todo para hacer cuadros con tela de recuadros que modelaban el diseño de las personas y de los edificios del poder político en la galería del expresidente; de su insatisfacción por cómo esa serie había pasado casi desapercibida, sin muchos espectadores, pocas ventas y de cómo él quería buscarle un nuevo tinglado para darle a esas piezas otra pelea por el título de la atención. A Jaime Ávila, como a tantos, le quedaron debiendo una exposición antológica de mitad de carrera a su talento pirata. Ahora solo resta esperar la muestra necrológica, el catálogo razonando y la obra al alza en su cotización.
Me quedo con las últimas vistas de su cuenta de Instagram, desde su apartamento en La Macarena, con los objetos que ponía en el filo de su ventana que coinciden con los altibajos de esta bella y bruta ciudad.
Jaime Ávila no está muerto: vive muerto de la risa.
Por Lucas Ospina

Visitar el taller de Jaime Ávila era toda una experiencia. Era recorrer su vida y su trayectoria como artista al mismo tiempo. Techno sonaba siempre al fondo, así fueran las ocho de la mañana. Era escuchar historias sobre la vida en el centro de Bogotá, sobre esas obras especiales de cada una de sus series que aún conservaba, sobre cómo las ventanas de su apartamento vibraban cada vez que había una protesta.
La noticia de la partida de Jaime me tiene con el corazón roto. Nueveochenta fue mi casa por dos años y aún la considero parte de mí. Todos y cada uno de sus artistas hacen de la galería un lugar especial y Jaime era uno de ellos; siempre riéndose, siempre crítico.
Nuestra última foto y al fondo un tremendo proyecto, su último proyecto, en honor a su papá. Los mejores recuerdos comiendo pizza con Eliana Baquero y Jaime en la oficina de Carlos a las 9 de la noche, ajustando el texto de la exposición El Traje del Palacio y anticipando la inauguración del otro día.
Hasta que nos volvamos a ver, Jaime. Vuela altísimo
Por María Fernanda Mancera
Conocí primero la obra de Jaime Ávila siendo estudiante de arte. A principio del milenio en la Galería Santafé que quedaba en una sala larga y curva del Planetario Distrital, con el proyecto titulado Cuarto mundo. Al iniciar, uno se encontraba con un texto en primera persona que narraba una residencia en Estados Unidos y una fuerte conversación con un artista africano quien habría aceptado la residencia únicamente para ingresar al país. Él le argumentaba a Jaime que ellos (los africanos) eran tercer mundo; que, en cambio, los latinoamericanos, siendo de razas mixtas, nos asemejábamos más a perros callejeros y que por eso éramos el cuarto mundo. Años después supe que el texto era una ficción, ¡genial! Pasando a la sala principal, uno se encontraba con un montón de cubos de cartón construidos al arrumar cubos mas pequeños. Cada cubo tenía diferentes impresiones en sus caras de barrios periféricos de diferentes capitales de Latinoamérica como Ciudad de México, Rio de Janeiro y Bogotá. El cuarto mundo se complementaba con 10 metros cúbicos de barrios de invasión.
Tiempo después pude conocer a Jaime, un ser de luz, generoso y de buen humor, siempre jovial y juvenil con sus pintas y tennis impecables. Pude conversar acerca de todo, en especial de sus proyectos que más me interesaban y de cómo él metía a la calle en las galerías y museos. La calle es una pasarela (2005), Los Radioactivos (2001) o Talento pirata (2013) no solo tenían títulos que inquietaban, sino que eran obras que no eran para nada convencionales, que hablaban de cosas cotidianas que nos encontrábamos en la calle, pero que siempre tenían su lado ilegal, por llamarlo de alguna manera.
En 2017 tuve la fortuna de invitar a Jaime a participar en una curaduría y que me dijera que ¡sí! Expuso en la Galería Espacio Alterno de la asociación de egresados Uniandinos, en la exposición 3×3 que reunía tres artistas de tres décadas diferentes que conmemoraban los 30 años de funcionamiento de la Galería.
Su última exposición fue muy emotiva, la tituló El traje del Palacio (2018). Eran obras hechas con paños tradicionales como homenaje a su padre quien en Boyacá tenía un almacén de sastrería. Durante la inauguración, el padre de Jaime, quien no había asistido a las exposiciones de su hijo, apareció por sorpresa. Cuidadosamente, recorrió los dos pisos viendo detenidamente cada una de las obras, acompañando una visita guiada por su hijo y haciendo las debidas pausas para saludar y conversar con los asistentes a la muestra.
Jaime, con mucha tristeza te digo: nos vas a hacer mucha falta.