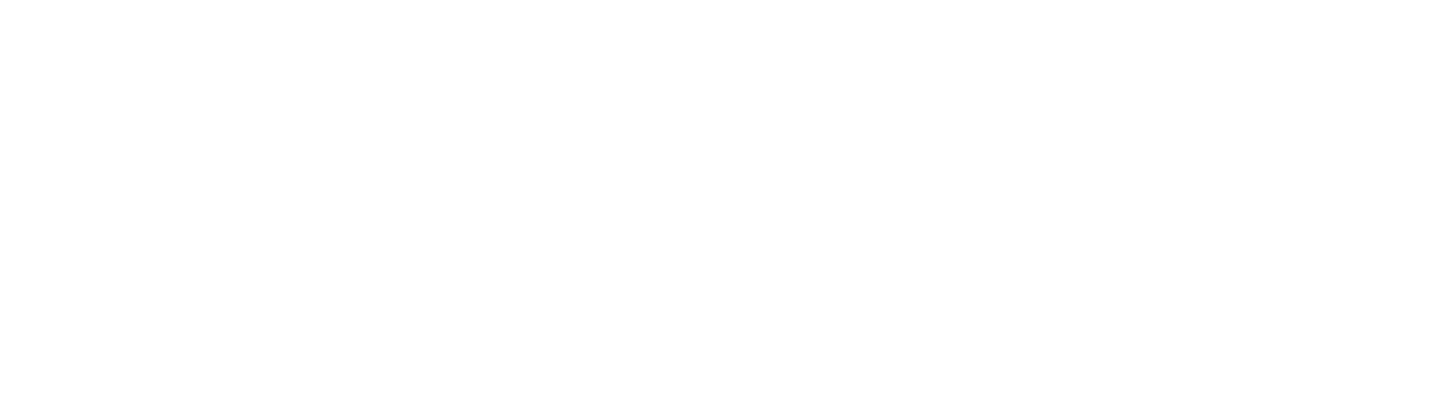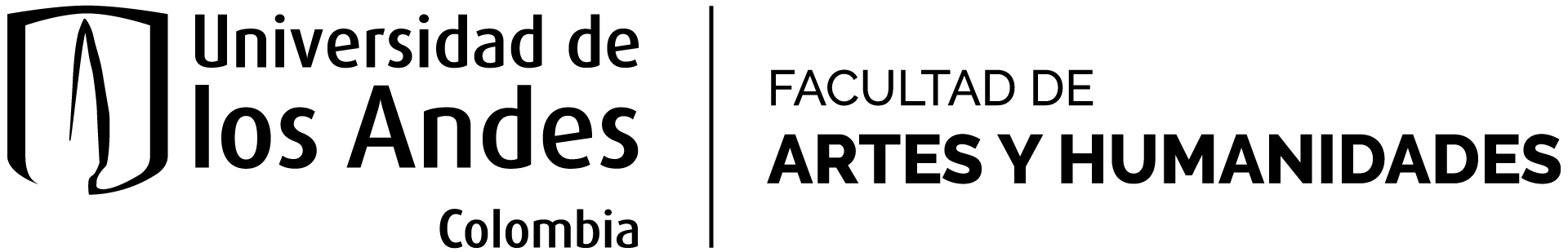Esperanza
El siguiente texto es la historia de una mujer atrapada en un matrimonio abusivo, una relación fruto de silenciosas injusticias presentes desde el inicio tanto de su vida como de la de su victimario, y su lucha por tener esperanza en medio de las circunstancias más amargas.
—No dijo que sería el culpable de mis momentos de enfermedad… el muy cretino… —pensó Esperanza al recordar el día de su boda, mientras se ponía hielo en la mejilla para que se le desinflamara. También llegaban a su cabeza las palabras que su mamá le había aprendido a su abuela y que ambas le habían dicho desde niña:
—Si usted se casa y luego me viene a decir que su esposo le casca, yo la casco por dejarse, ¿me oyó?
Nunca había sido cercana a María Severa, su madre. No le contaba sobre su día, sobre si tenía novio o a dónde iba cuando salía, pero en realidad nunca pareció importar. No se llevaban mal, simplemente eran independientes, como ella siempre decía. Lo único que realmente la había marcado de parte de su madre había sido esa frase, que cada día iba perdiendo más sentido.
Cuánto le molestaba que todo el mundo creyera que era fácil librarse de tipos así y que, sin siquiera darse cuenta, la gente siguiera siendo tan machista. En su niñez, nunca había visto que a un niño le enseñaran por qué era importante tratar con respeto a una mujer, o al menos a no agredirla, excepto por un par de rimas y canciones sobre cómo las mujeres eran una de dos: o seres sobrehumanos con el poder casi mitológico de la maternidad, o seres demasiado débiles para sobrevivir por su cuenta, y por eso tocaba protegerlas; porque a las mujeres toca amarlas, no entenderlas. En cambio, a ella y a sus amigas siempre les habían dicho que tenían que aprender a defenderse, que para eso eran las uñas, los dientes y las rodillas, que ojo con esa ropa, que el hombre propone y la mujer dispone, y que no anden solas por la calle, porque quien sabe qué les puede pasar…
Nunca pensó que él lo haría. Que lo haría todo el tiempo. Que lo haría porque un tipo en la tienda la había mirado con ganas o porque le había puesto mucho ajo a la comida. Nunca pensó que lo haría consciente, que lo haría borracho, que lo haría al despertarse y que lo haría antes de irse a dormir. Nunca pensó que un hombre que nunca fue capaz de decir una grosería frente a ella por respeto cuando eran novios, y a quien en su juventud se la habían montado por ser un niño de mami, resultaría capaz de tanta violencia.
La primera vez fue mientras peleaban y él se disculpó tantas veces que la logró conmover… O, mejor dicho, engañar. La segunda fue porque estaba borracho… o eso dijo. La tercera fue para no dejarla ir. Y así siguió todo. Cuando ella le pidió el divorcio, él le lloró primero y le hizo una fisura en el brazo después. Cuando se intentó escapar, le dejó el abdomen lleno de hematomas. Cuando se intentó defender con puños, patadas, arañazos, rodillazos y codazos, se le rió en la cara y le pegó un puño ahí mismo. Cada vez era peor. Ya no tenía amigas, no salía, no trabajaba, no tenía paz y no vivía. Su único amigo era el destornillador que tenía en la mesita de noche por si acaso, pero que nunca fue capaz de usar.
El hielo sirvió, como siempre, pero la desesperación cada vez avanzaba más, haciendo de ella su presa, cada vez más débil y con el espíritu roto, a la expectativa del inminente final. Por suerte él ya no la tocaba por las noches, porque decía que estaba demasiado fea, así que éstas eran un poco más tranquilas; pero esa aparente paz nunca duraba. La noche cada vez era más oscura y el recuerdo de cómo se veía un amanecer se iba poco a poco, una golpiza a la vez.
Curiosamente, el fin de la tortura llegó también con un daño: el del televisor, que cada vez funcionaba peor. Había llegado a un punto en que la imagen sólo se veía en una escala de verdes y ya no se entendía ni media palabra de la novela de las ocho. Esto hacía que su marido se aburriera más rápido y buscara aún más razones, por más ridículas que fueran, para descargar esa ira irracional y descontrolada de siempre sobre ella. Pero cuando ya estaba desesperado, llevó el televisor donde el técnico que trabajaba a dos cuadras de la casa. Esta vez no la encerró al salir, porque necesitaba que ella le abriera la puerta mientras él sostenía el televisor.
—Igual ésta qué va a hacer, si no sirve pa’ nada —pensaba él de todas maneras, dándola por animal sometido y por enfermo postrado.
Apenas él salió, ella empacó algo de ropa en un morral que encontró en el clóset. Revisó desde la ventana que esas dos cuadras alcanzaran a ser lo suficientemente lejanas como para poder salir sin que él se diera cuenta, se guardó toda la plata que encontró en los bolsillos de las chaquetas del tipo y se fue.
Hace años no salía sola. La libertad se sentía extraña, como respirar aire limpio después de un siglo en una mina. Se subió al primer bus que pasó y cuando se ubicó, se dio cuenta de que estaba cerca del barrio donde vivía su mamá, al menos hasta donde ella tenía entendido. Se bajó del bus lo más cerca que pudo y estuvo agradecida por su buena memoria, la misma que le recordaría de por vida el infierno vivido por tanto tiempo. Empezó a buscar la casa. Por suerte, ésta tenía algunas particularidades: era una casa roja, quizás la única casa roja del barrio, y tenía un Papá Noel desinflado y sucio colgando del techo, que nadie había logrado quitar desde que ella era niña, cosa de la cual pasados los años desistieron, porque servía para dar indicaciones. La vio, tras admirarla en detalle a través de sus recuerdos, como una aparición. No había cambiado nada. Sus ojos, incapaces de llorar desde hace años, se aguaron. Salió corriendo a la casa con las pocas fuerzas que le quedaban y, temblando, tocó el timbre. Su madre abrió. Estaba igual que la última vez que la había visto, excepto por su cabello, mucho más blanco y un poco más reseco. Se demoró unos segundos en reconocerla, aunque de todas formas ella ya no era la misma. Le preguntó, con una sonrisa poco usual tanto en los labios como en los ojos, qué hacía ahí y Esperanza, con lágrimas de profundo dolor, le contestó:
—No me vaya a cascar, mamá…
Bastó con esa simple frase para que Doña Severa alcanzara a entender lo sucedido por varios miserables años y en ese instante la inusual sonrisa murió. Su madre la abrazó y rompió a llorar, cosa que nunca la había visto hacer en su vida. Con la voz tan quebrada como el alma dijo a su hija:
—Nunca más, ¿me oyó? Nunca más.